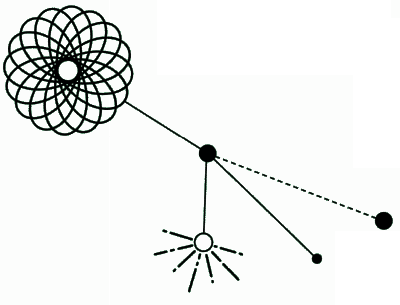
Barcelona zona franca
Ayer, un amigo mío dramaturgo, hijo de un gran compositor, me hablaba de la tesis que acaba de terminar sobre el bisabuelo de su mujer, que fue el primero de los románticos. Hoy, otra amiga me habla de su padre abogado y escultor mientras desliza su mano, con un gesto casi despectivo, sobre la línea que separa los azules del cielo y del mar. Lo que me deja creer, de un modo misterioso, que su padre, también dio forma a ese horizonte. ¿Por qué todos los catalanes tienen un tío o una abuela pintor o poeta?
Fuimos a la entrada de un hotel de lujo. Un gran edificio en forma de barco. No nos atrevimos a entrar. Permanecimos en el umbral, entrecerramos los ojos, nos jugamos las cervicales para vislumbrar su cima destripando las nubes. Sus miles de cristales reflejaban con obstinación el mar. Había olvidado cómo huele el yodo, me quité la mascarilla, prefiero morir a orillas del mar. En el horizonte, decenas de velas resplandecientes avanzaban hacia el oeste. Ella me habló de un hombre con un nombre vasco. Yo pensé en el único rinoceronte blanco que he visto en mi vida. Fue a unos cientos de metros de allí, unos meses antes. Un cartel indicaba que estaba viejo y enfermo. Tenía un nombre de circo. Mi amiga seguía pensando en el vasco. Yo estaba en algún lugar del desierto liberando a cientos de animales salvajes.
Aquella mañana me había dicho: «Tú eres un poco bruja». Yo no lo negué. Cuando llegamos a la playa, ella se quedó plantada delante de un hombre de melena gris que plegaba una vela y cuyo neopreno brillaba por la sal y el agua. Ella susurró algo. Y se acercó a él. Volvió a susurrar algo y luego fue subiendo la voz hasta que el hombre dio un respingo. Era su vasco, veinte años después. Yo doy un paso atrás, mostrándome como siempre incrédula ante un nuevo sortilegio.
Ayer, un amigo mío dramaturgo, hijo de un gran compositor, me hablaba de la tesis que acaba de terminar sobre el bisabuelo de su mujer, que fue el primero de los románticos. Hoy, otra amiga me habla de su padre abogado y escultor mientras desliza su mano, con un gesto casi despectivo, sobre la línea que separa los azules del cielo y del mar. Lo que me deja creer, de un modo misterioso, que su padre, también dio forma a ese horizonte. ¿Por qué todos los catalanes tienen un tío o una abuela pintor o poeta?
Fuimos a la entrada de un hotel de lujo. Un gran edificio en forma de barco. No nos atrevimos a entrar. Permanecimos en el umbral, entrecerramos los ojos, nos jugamos las cervicales para vislumbrar su cima destripando las nubes. Sus miles de cristales reflejaban con obstinación el mar. Había olvidado cómo huele el yodo, me quité la mascarilla, prefiero morir a orillas del mar. En el horizonte, decenas de velas resplandecientes avanzaban hacia el oeste. Ella me habló de un hombre con un nombre vasco. Yo pensé en el único rinoceronte blanco que he visto en mi vida. Fue a unos cientos de metros de allí, unos meses antes. Un cartel indicaba que estaba viejo y enfermo. Tenía un nombre de circo. Mi amiga seguía pensando en el vasco. Yo estaba en algún lugar del desierto liberando a cientos de animales salvajes.
Aquella mañana me había dicho: «Tú eres un poco bruja». Yo no lo negué. Cuando llegamos a la playa, ella se quedó plantada delante de un hombre de melena gris que plegaba una vela y cuyo neopreno brillaba por la sal y el agua. Ella susurró algo. Y se acercó a él. Volvió a susurrar algo y luego fue subiendo la voz hasta que el hombre dio un respingo. Era su vasco, veinte años después. Yo doy un paso atrás, mostrándome como siempre incrédula ante un nuevo sortilegio.
